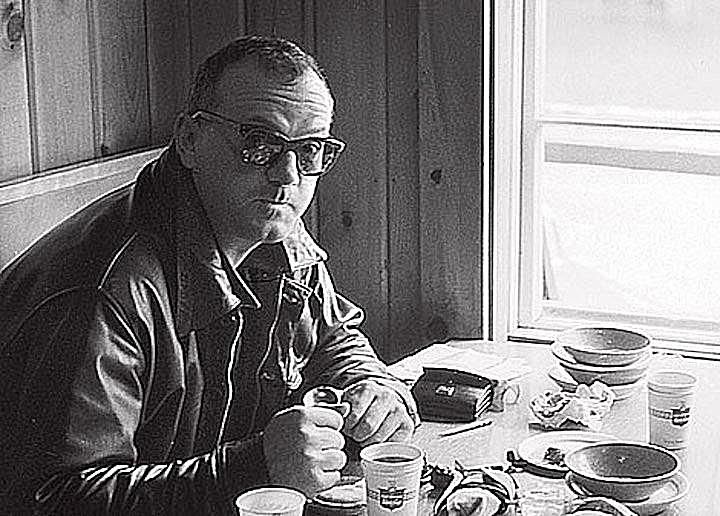Por Fulvio Vaglio
“Sesenta millones de puestos trabajo” era la consigna lanzada por Henry A. Wallace en su libro de 1945. Wallace había sido Secretario de Agricultura desde el inicio del New Deal (1933-1940), y vicepresidente de Estados Unidos en el tercer mandato presidencial de Roosevelt (1941-1944): el presidente mismo tuvo que amenazar con retirar su propia candidatura, para que los demócratas aceptaran a regañadientes a Wallace, quien nunca había ocultado sus simpatías por el populismo social aprendido de su abuelo predicador. Luego había sido descartado para ese puesto en las elecciones de 1944, para tranquilizar las conciencias de empresarios y políticos conservadores, quienes ya se preparaban para manejar la situación en vistas de dos acontecimientos inminentes y largamente esperados: el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte en oficio de Franklin Roosevelt.

Roosevelt hizo un último intento para mantener a Wallace cerca de su equipo y, un mes antes de morir, lo nombró Secretario de Comercio: pero, si Wallace esperaba utilizar ese puesto para influir en el rumbo de la política económica de Estados Unidos en la posguerra, Harry Truman le quitó rápidamente toda ilusión y lo despidió en septiembre de 1946. Después de eso, Wallace formó su propio Partido Progresista y concursó en las elecciones de 1948: sin éxito, como muchos intentos sucesivos de proponer una “tercera fuerza” en el bipartidismo norteamericano.
Sea como fuere, el libro de 1945 fue el testamento político de Wallace (y, podríamos decir, de todo el New Deal): sesenta millones de puestos de trabajo eran los que se necesitaba crear para que la economía norteamericana pudiera enfrentar sin sobresaltos la reconversión a la producción en tiempos de paz y el regreso de quince millones de combatientes de los teatros bélicos del Pacífico y de Europa. Wallace hacía un análisis del potencial de desarrollo en las principales industrias del país y sería fútil hoy ponernos a deslindar dónde le atinó, dónde erró y cuáles propuestas fueron simplemente sueño guajiros. El hecho es que la lectura que de la situación dio el nuevo establishment económico-político en formación, fue radicalmente opuesta a la de Wallace.
La creación de puestos de trabajo creció siempre a la zaga de la fuerza de trabajo; el Bureau of Labor Statistics (BLS) cambió el formato de sus estadísticas sobre desempleo a partir de 1948, pero algunos datos son claros: el desempleo rampante de 1949 se redujo drásticamente gracias a la guerra de Corea y esto garantizó la victoria republicana en las elecciones de 1952; el fin de la guerra de Corea se asoció de inmediato con un repunte del desempleo; después de un par de años de altibajos, el desempleo subió a niveles endémicos en el segundo mandato de Eisenhower (1957-60) y no bajó del 5 por ciento hasta los años fuerte de la intervención americana en Vietnam (de1965 a 1969), cuando se estabilizó alrededor del 3.5 por ciento; desde 1970 creció otra vez y por un cuarto de siglo nunca bajó del 5 por ciento (con puntas entre el 7 y el 8 por 5 ciento en los años de Jerry Ford). Con todo y el tan cacareado milagro económico de Reagan, el desempleo sólo bajó del fatídico 5 por ciento en la segunda presidencia de Clinton.
Pero precisamente bajo Clinton el BLS empezó a recopilar datos más alarmantes: junto a los criterios estrechos utilizados hasta entonces (llamados en jerga técnica U-3) se empezaron a considerar criterios (llamados U-6) que ampliaban la definición de “desempleados” hasta abarcar lo trabajadores que habían perdido la esperanza de encontrar un empleo, o que se tenían que conformar con el subempleo y el trabajo part-time.
Al parecer, el BLS ha renunciado a hacer este recuento en los últimos dos años; pero mientras duró, echaba una luz bastante menos favorable sobre las estadísticas oficiales: el desempleo así reformulado se movió entre el 7 y el 10 por ciento en los años de Bill Clinton y George W. Bush, brincó al 14-16 por ciento en los años de Obama y disminuyó (no mucho, hasta el 12.7 por ciento) en 2014, que es el último año para el que tenemos este tipo de datos.
Los puristas de la estadística dirán que el U-6 contamina los datos duros con elementos psicológicos, como el umbral de resignación y desesperación que determina cuándo una persona en edad de trabar deja de buscar activamente un empleo (ya lo había dicho Durkheim cuando criticó las investigaciones socio-psicológicas sobre el suicidio, ¿recuerdan?); pero, cuando los políticos manejan y manipulan datos para emocionar a su público, se mueven precisamente sobre esos umbrales de emoción, y no se ve por qué la percepción y la emotividad deberóian conmsiderarse factores importantes cuando se analizan los vaivenes de la Bolsa de Valores, pero no cuando se estudia el mercado del trabajo.
Evidentemente, el mercado del trabajo en Estados Unidos está cambiando y falta hasta ahora un análisis preciso, estadísticas a la mano, de cuándo, cómo y hasta qué punto empezó a ser perceptible el cambio; no ayuda para nada, y probablemente se deberá descartar, el intento de la sociología funcionalista de los años cincuenta de eliminar el conflicto entre capital y clase trabajadora, para reducirlo todo a desniveles de ingresos y hábitos de consumo dentro de la clase media (alta, medio alta, media, medio baja y baja, con los cuellos azules flotando dentro y fuera del último nivel).
Tampoco sirve de mucho preguntarse cómo sería el panorama de la sociología americana si el corazón de Charles Wright Mills hubiera aguantado unos añitos más (murió en 1962, a los cuarenta y seis años): el hubiera no existe y Wright Mills, pese a algunas intuiciones prometedoras, pasó a la historia del pensamiento social como el ideólogo del empoderamiento simultáneo de los cuellos blancos en detrimento de la clase obrera, y de la élite del poder en detrimento de la democracia social.
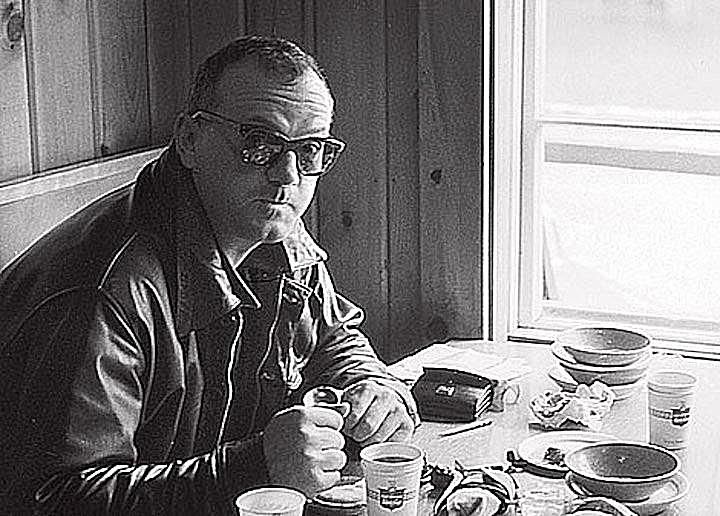
Todavía hoy sigue habiendo intentos tímidos de modernizar el panorama estadístico, que a veces no se sabe si ayudan a aclarar o contribuyen a confundir los resultados: algunos algo patéticos, como el término cuello rosa para identificar las profesiones tradicionalmente accesibles a las mujeres: afanadora, recepcionista, enfermera, maestra (de kínder a primaria, no piensen que más); parece chiste, pero se está manejando; vean los análisis sociológicos recientes sobre la participación femenil en la fuerza de trabajo.
El análisis de los cambios en el mercado del trabajo estadounidense puede parecer un ejercicio académico estéril, pero tiene sus consecuencias: ayuda, por ejemplo, a entender qué tipo de clase trabajadora ha votado por Trump (y por Hillary, y por Obama) y si lo volverá a hacer otra vez en 2020. Ya sabemos que la mayoría del voto duro para Trump viene de la clase trabajadora masculina, blanca, sin educación superior y sin ataduras institucionales (sólo alrededor del 12 por ciento de los jóvenes trabajadores norteamericanos es sindicalizado): precisamente los renglones en los que es superada numéricamente por los latinoamericanos, los orientales y los afroamericanos.
No es una novedad: en los tiempos de la guerra de Vietnam, el apoyo obrero a la guerra venía precisamente de los hard hats (los “cascos duros” de la construcción): si volvemos a ver las imágenes de manifestaciones en favor de la guerra (¡Bomb Hanoi!) y escuchamos las entrevistas a los trabajadores, percibimos, a través del patrioterismo y del nacionalismo, un odio añejo e irreductible contra el estudiante rico que podía darse el lujo de refugiarse en Canadá para eludir la conscripción obligatoria; para el público europeo ilustrado, la quema de cartulinas era símbolo y demostración de conciencia pacifista en el corazón del monstruo imperialista; para el hard hat estadounidense era una burla infame. De esto también está hecha la clase obrera, por mucho que les duela a los revolucionarios de café.

Por cierto, Trump nunca se ha comprometido con cifras precisas: no dice “sesenta millones de puestos de trabajo” (o lo que correspondería hoy) y prefiere las expresiones vacías e hiperbólicas de su vieja retórica norteamericana reloaded, como a tremendous amount of jobs, que en buen mexicano sonaría como “un chingo de trabajos” (e igual de impreciso).
Por lo pronto, Trump ha logrado que su reforma fiscal pasara en la Cámara: que sea descaradamente en favor de los ricos y de las grandes corporaciones, ya nadie lo duda, aunque no todos lo dicen. Todavía no sabemos cómo le irá en el Senado. Los críticos han calculado (sin duda con bases objetivas) que de aquí a 2020 todos pagarán menos impuestos, pero para 2021 la clase media terminará pagando más impuestos que hoy, y para 2025 mucho más. Pero las próximas elecciones de parte del congreso serán en 2018 y las presidenciales, en 2020. ¿Cómo votará la clase trabajadora (perdón, la clase medio-baja y baja)? Esto es lo que le importa a Trump: “En los tiempos largos, todos estamos muertos”, decía Keynes.
2018 ya está aquí: un receso navideño y párenle de contar; pero, en 2020, ¿se empezará a sentir el efecto “tremendous” de la reforma fiscal sobre la generación de empleos? Las multinacionales tienen sus tiempos y su manera de negociar con la clase política, y no suelen adelantar dinero a menos que lo consideren una inversión segura. ¿Cuántos puestos de trabajo se habrán generado? No es una pregunta retórica: me gustaría que el embuste de Trump ya estuviera desenmascarado para entonces, pero es posible que los tiempos lo ayuden.
* Semiólogo, analista político, historiador y escritor.